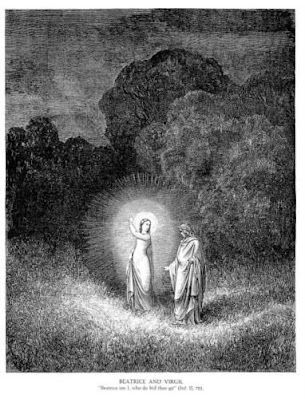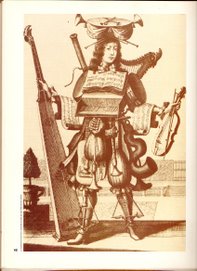Einar Goyo Ponte
Dos íconos artísticos de la cultura pop transitan este año por la Alfombra Roja de la Temporada de Premios del Cine y el espectáculo de 2023: Elvis Presley y Marilyn Monroe, con sendas películas que nos evidencian pericias y torpezas en los modos de hacer cine, pero sobre todo en la atalaya desde la que se erige la mirada escrutadora de dos personajes que son imagen en si mismos, de quienes los espectadores tienen sus propias historias construidas en nimbos más cercanos a la leyenda que la biografía, pero sobre todo por la pasión que aún, tras décadas de su desaparición física, avivan en el gran público. Cualquier producto sobre ellos encontrará inevitablemente adhesiones y loas, como también rechazos y condenas.
A Baz Luhrmann lo precede una filmografía con una estética diseñada y reiterada como marca estilística a través de los años: la puesta en escena espectacular, con abundantes guiños metateatrales y los profusos barroquismos que subrayan oropeles, candilejas, diamantes, piedras preciosas, satín, seda, lamé, terciopelos, dorados y platas que casi adquieren calidad tridimensional, gracias a la edición y a la fotografía con el ritmo aturullante de un video clip. Si hemos seguido sus decorados y planos desde Romeo + Juliet, Moulin Rouge o The Great Gatsby, deberíamos acordar que la figura de Elvis Presley estaba como mandada a hacer para las cámaras y el lenguaje visual del director australiano.
Andrew Dominik, por el contrario, arrastra una trayectoria más irregular, con pocos títulos que digan algo a la memoria del grueso de los espectadores, y propuestas estéticas y narrativas que van de lo rabiosamente personal a lo plúmbeo y errático, que pendula entre lo estridente y agresivo y lo espeso, moroso y pedante, como suele ocurrir la mayoría de las veces en que los cineastas estadounidenses insisten en imitar penosamente el cine de autor europeo. En sus manos, como el polémico Jesse James, en las del “Cobarde Robert Ford”, o en las de su eruptivo Chopper, asistimos al cruel y sangriento desgarramiento de la nunca más vulnerable ni más víctima Norma Jean o su alter ego público, Marilyn Monroe.
Un Gatsby de apellido Presley
Luhrmann elige una apuesta arriesgada para narrar su versión del Rey Elvis: la de hacerlo desde la voz de una aviesa sombra del ídolo, de quien sería un perfecto villano en cualquier historia mítica: el Capitán Garfio detrás de Peter Pan; el Darkseid detrás del Capítán Marvel, pues con este recurso Luhrmann introduce ingredientes del comic y del imaginario de los superhéroes en la construcción de su protagonista, un héroe trágico, que va inexorablemente al sacrificio casi desde su nacimiento, según la narrativa del film.
Por supuesto que narrando desde la voz torva del Coronel Parker, de hechura casi tan ficticia como la mitología Elvisiana, obtiene una ventaja formidable: tamizar y minimizar, desde el cristal con que narra, las fallas de su héroe, su psique siempre sustancialmente infantil, su inclinación hacia el sexo opuesto y hacia el alcohol y las drogas (Luhrmann arroja una espesa sombra sobre las partenaires y colegas del ídolo, con quienes se tejieron ruidosas historias.) Así como se omitieron de la banda sonora casi todas las grandes Love Songs de Elvis, se omiten del film Hope Lange, Ann Margret, Juliet Prowse, Debra Paget y Judy Tyler. Incluso la carga dramática de Priscilla, su esposa, queda muy disminuida en la opción narrativa preferida por Luhrmann. El lado oscuro del héroe queda casi anulado ante la perversidad monetaria de Parker, en una sorprendentemente odiable interpretación de uno de los actores más amados de Hollywood: Tom Hanks.
Pero la palma en materia de actuación se la lleva el joven Austin Butler, quien en una actuación de una corporeidad extraordinaria revive a Elvis en la pantalla con todo el magnetismo animal y la belleza física inaudita que irradiaba The King. Pero eso no reduce, sino realza su labor en la asunción del perfil concebido por el director para su personaje: Elvis Presley es, de nuevo, pero en el mundo real -el histórico de los asesinatos sangrientos y oprobiosos de los Kennedy y Martin Luther King y de los últimos años de la segregación racial, y el mundano de los ídolos y el espectáculo- el Gran Gatsby, arquetipo de la inocencia y el encanto en la cultura estadounidense.
Contra Marilyn Monroe
En un muy desdichado reverso se ubica Andrew Dominik, quien se ampara en la novela supuestamente documentada y discutida de Joyce Carol Oates, pero tergiversándola y tomándose libertades que rayan en lo grotesco. Dominik firma lo que seguramente pasará a la historia como el biopic sobre una celebridad del arte y del espectáculo más destructivo y alevoso de la historia del cine.
Valiéndose del poco imaginativo recurso de la novelista de omitir los nombres reales de los personajes que conformaron el entorno y la vida de Marilyn Monroe o de sustituirlos por pintorescas siglas, Dominik omite en Blonde muchas más cosas, más incidentes, más protagonistas, más personalidades, tanto físicas como psíquicas, que Luhrmann en su Elvis, pero con consecuencias mucho más severas no sólo para la credibilidad y solidez de su historia, sino para la construcción de su protagonista. Ausencias o desfiguraciones como las de Bette Davis, Joseph L. Mankiewicz, Jane Russell, Lauren Bacall, el film Niágara, Sir Laurence Olivier, Jack Lemmon, Clark Gable, John Huston y sobre todo Billy Wilder, a quien se lo minimiza, deforma y definitivamente se ignora su genio y su historia en la del cine, así como la estatura de las películas en las que dirigió a la Monroe.
Manohla Dargis en el New York Times se pregunta si Dominik alguna vez vio una película de Marilyn (cosa que parece cierta en muchos momentos del film, pero dejaría sin explicación la recreación de otros varios) y se responde con esta sutileza: “está tan entretenido con la vagina de Marilyn que no puede ver el resto de ella.”
Yo ensancharía este agudo juicio hacia el trabajo, a ratos asombroso, de Ana de Armas, pues Dominik está tan obsesionado con su escatológica desconstucción del personaje que no es capaz de acompañar la amorosa asunción de la actriz hacia su personaje, a la que sin embargo no puede rescatar del pantano sexista, despreciativo e impedido de reconocer el talento y la humanidad de Norma Jean del realizador. A diferencia del film de Luhrmann, donde el villano es el narrador, aquí la malignidad está sentada en la silla de dirección, cuya agotadora y deleznable premisa es la de que la larga fila de abusadores que atravesó la vida de MM, lo hizo con la impunidad que da la debilidad mental de su protagonista. Si esto no es un enfoque insultante, no sé cuál lo sea.
La Academia, en un gesto que la ennoblece se ha distanciado de Dominik, y en un film tan deplorable ha rescatado el esfuerzo de Ana de Armas. No creo que compita al final con el fulgor de Austin Butler, pero de nuevo, no será su culpa, sino del torpe vehículo que la transporta.
Enero 2023.